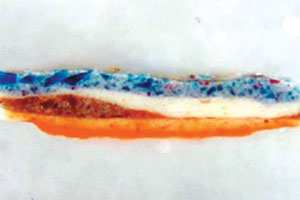 |
Se hará una muestra en el museo Isaac Fernández
Blanco
Descubrieron cómo lograban los pintores sus matices
Siguiendo el rastro de la pintura pudieron develar el origen de
ciertas obras
La exposición será a fines de octubre
La tarea conjunta de químicos e historiadores del arte está revelando
aspectos hasta ahora desconocidos de la pintura colonial que se realizaba
en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. |
Smalte de las alas de un ángel, en "Adoración..."
Foto: Gentileza FCEYN |
¿Cómo conocer las técnicas empleadas por los pintores del siglo XVII,
los pigmentos que usaban y de qué manera los mezclaban para lograr
determinados matices? ¿Cómo develar la verdadera identidad de un cuadro de
origen desconocido? Estas son sólo algunas de las preguntas que hoy es
posible responder gracias al trabajo mancomunado de químicos e
historiadores del arte.
"Los datos que aporta la química los contrastamos con otras fuentes,
por ejemplo, textos de la época, listas de insumos o registros de
impuestos", señala la doctora Gabriela Siracusano, historiadora del arte,
quien junto con la doctora Marta Maier, ambas investigadoras del Conicet,
dirigen un equipo que se encuentra analizando los cuadros de los siglos
XVII y XVIII pertenecientes al Museo de Arte Hispanoamericano "Isaac
Fernández Blanco".
 |
Este grupo viene trabajando desde 1988, y sus
iniciadores fueron la doctora Alicia Seldes (fallecida recientemente), de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA, y el doctor
José Emilio Burucúa, de la Facultad de Filosofía y Letras.
Entre las pinturas de ese museo había una de procedencia desconocida.
Se decía que era colonial, sevillana o flamenca. Cuando los químicos la
analizaron vieron que aparecía un amarillo de plomo con estaño.
"Fui a las
fuentes y encontré que ese amarillo era un pigmento muy utilizado por los
pintores flamencos", relata Siracusano, y agrega: "Este indicio abona la
hipótesis del origen flamenco del cuadro". |
Adoración del Santísimo Sacramento, atribuido a Melchor Pérez de Holguín, del primer tercio del siglo XVIII
Foto: FCEYN |
La química del color
Para reconocer los componentes de la pintura, los químicos emplean una
técnica que se denomina estratigrafía. Con un bisturí toman muestras, de
un milímetro cúbico de volumen, en especial de los bordes del cuadro.
"Cuando éstas se analizan bajo el microscopio pueden verse las distintas
capas de pintura: la base, los pigmentos y el barniz final", detalla
Maier, que es docente en el Departamento de Química Orgánica de la FCEyN.
Los análisis químicos muchas veces deparan sorpresas. En efecto, en
1993, en una pintura colonial de la Puna argentina, los investigadores
hallaron un pigmento, denominado smalte , que no aparecía
mencionado en ningún texto sobre pintura de la época. Se trata de un
vidrio molido de color azul, del cual no hay registros de que haya sido
producido en América antes de la segunda mitad del siglo XIX.
El smalte brinda un color azul vidrioso, muy brillante. Cuando
el grano se muele poco, refracta más la luz. Así, se lograba un azul más
intenso en ciertas partes del cuadro. "El análisis químico detectó un
compuesto de cobalto, denominado safre , que es la base del smal
te , y el microscopio electrónico hizo posible ver las
partículas de vidrio en las capas del pigmento azul", explica Maier. Este
pigmento era producido en Alemania central y recorría un largo camino
hasta llegar a los talleres de la Puna y de Cuzco.
Los investigadores también rastrearon el recorrido de los pigmentos
desde los lugares de producción hasta los talleres de los pintores,
buscaron en los archivos, donde se registran los productos que pagaban
impuestos. De hecho los pigmentos debían pagar la alcabala.
"Por otra parte -indica Siracusano-, la alcabala nos dice que la
pintura en esa época ocupaba un lugar desjerarquizado, pues ese impuesto
lo pagaban las artes mecánicas, no las liberales."
Pintura y alquimia
El estudio de los colores dio cuenta, además, de los vínculos entre
arte y ciencia durante la etapa colonial. "En textos de metalurgia de la
época, se mencionan materiales usados para la amalgama de metales que
también se empleaban en pintura", comenta Siracusano.
También había una vinculación entre la pintura y los "libros de
secretos", que presentaban recetas para todo. Por ejemplo, "para
desaparecer dentro de una habitación, o cómo pintar un perro de verde para
que pasara inadvertido en el pasto. Entre estas recetas esotéricas había
instrucciones para preparar colores", comenta la investigadora.
Un manual de pintura de un famoso pintor de Quito incluía consejos que
aparecían también en un libro de secretos. "Lo interesante fue que en un
libro de metalurgia encontré la misma receta. Tal vez todos estos libros
hayan abrevado en una fuente anterior", conjetura.
Asimismo había intercambio con los boticarios, que vendían pigmentos.
De hecho, algunos de éstos tenían usos medicinales. Muchos otros, en
cambio, tenían efectos tóxicos, como el oropimente -un sulfuro de
arsénico- o el blanco de plomo, que causa el denominado saturnismo, que
genera problemas renales y cambios en la personalidad. Se dice que Goya y
Van Gogh lo padecieron.
El estudio estratigráfico permitió saber que los pintores mezclaban el
blanco de plomo, el smalte y la malaquita para lograr una gradación
de azul que daba sensación de profundidad.
El hecho es que los estudios químicos más el trabajo historiográfico
permitieron ahondar en la "cocina" de la pintura colonial. Los cuadros
estudiados, junto con las estratigrafías y los resultados de estas
investigaciones se presentarán en una muestra que se inaugurará en el
museo Isaac Fernández Blanco a fines de este mes.
Por Susana Gallardo
Para LA NACION
Pinceladas bajo el microscopio
Los pigmentos pueden identificarse con sólo mirarlos al
microscopio, pero, si se trata de una mezcla, es necesario emplear
instrumental de mayor complejidad, como el microscopio electrónico con una
sonda de dispersión de rayos X que permite estudiar los elementos que
componen un material inorgánico. Para identificar pigmentos orgánicos es
necesaria una técnica más sofisticada, la espectrometría de masa, basada
en el bombardeo de una molécula con un haz de electrones que produce su
ruptura. Los fragmentos así formados constituyen el espectro de masa, que
permite conocer la estructura y el peso molecular de la molécula
fragmentada.
LA NACION - 13/10/2003 - Ciencia/Salud